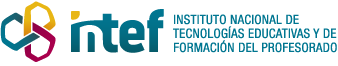Ahora que comienzan a proliferar los espacios maker y que ya nadie parece tener dudas sobre esta nueva deriva del sistema educativo y de innovación, recordé un texto que escribí hace seis años para reflexionar sobre otra urgencia del momento: las ferias de la ciencia. Muchos de los argumentos de entonces creo que siguen vigentes y merecen ser reconsiderados por quienes nos acompañen en el proyecto LADA.
En abril de 2008 se inauguró la IX Feria de la Ciencia de Madrid, un evento que logró congregar en tres días a más de cien mil visitantes. El ambiente era extraordinario y estaba dominado por gente joven, pues desde el principio se optó por un modelo de feria pensado para bachilleres y por profesores de enseñanza media. Se trataba, decía la folletería oficial, de movilizar la cantera y de insertar la ciencia entre las prácticas culturales ordinarias. Una operación que se veía ligada a la modernización del país y destinada a mejorar la imagen social de la ciencia y de los científicos.

IX Feria de la Ciencia de Madrid (abril, 2008)
El reto no era fácil, aunque su diseño se hizo con acierto, porque los hechos demuestran que los colegios son un público cautivo que garantiza el éxito, siempre que se mida en términos de audiencia. Había además muchas, variadas y convincentes declaraciones que demandaban a los científicos y a sus organizaciones salir de la torre de marfil y acercarse a las preocupaciones comunes. Ahora se les pide que sean eficientes o, en otros términos, que logren patentes y se inserten en el sistema productivo. Entonces, hace una década, se les reclamaba visibilidad, tanto para mejorar su impacto y reconocimiento en la comunidad científica internacional, como para desmontar los baluartes que les aislaban de la sociedad en su conjunto. La administración, la prensa y los mismos organismos públicos de investigación se pusieron a la tarea. Y hoy, con el esfuerzo de muchos, tenemos un reguero de eventos por todo el territorio nacional que celebran la ciencia. ¿Feria? ¿En qué sentido feria? ¿Es un mercado o es una fiesta? Creo que la IX Feria de la Ciencia de Madrid nos estaba convocando a una fiesta. ¿Fiesta? ¿Necesita la ciencia fiestas? ¿Qué se está festejando?
La inspiración para este artículo me llegó con la lectura de un conocido texto de Lévy-Leblond publicado en Alliage. El argumento es fácil de recrear. La imagen de la ciencia es ambigua, pues siendo indudable su contribución al desarrollo económico y al bienestar social, no es menos cierta su implicación en procesos tan poco píos como los de colonización, militarización, racialización o vivisección. Hiroshima, Chernóbil o Bhopal son hitos inolvidables, como también será duradera en el imaginario colectivo la memoria de las vacas locas, las dioxinas, el amianto o el DDT. Durante mucho tiempo las instituciones científicas han hecho todo tipo de piruetas dialécticas para minimizar el deterioro de su imagen pública. Desde afirmar que las conductas fraudulentas o perversas son excepcionales, hasta recurrir al viejo recurso de decir (disimular) que una cosa es la ciencia y otra sus aplicaciones.
Ambas estrategias pierden crédito, especialmente cuando se conoce que la ciencia ya es una empresa de unas dimensiones descomunales en donde, además de científicos, cada día son más influyentes los gestores de recursos financieros, de patentes o derechos de propiedad intelectual, de imagen corporativa y de personal. La consecuencia es que, en efecto, las instituciones científicas cada vez están más penetradas por el capital privado y, en consecuencia, por su modos de funcionamiento y, entre ellos, es inevitable hablar de la práctica del secreto, la mercantilización del saber (también el conectado a la salud y el medio ambiente) o la valoración de los descubrimientos según su cotización en bolsa. Hay empresas que invierten más en I+D que muchos estados. A su servicio, hay una constelación de oficinas de prensa, gabinetes jurídicos o think tanks que intentan influir en las políticas energéticas, alimentarias, sanitarias, de comunicación o seguridad y no siempre los ciudadanos saben a qué carta quedarse. Los gobiernos tampoco parecen muy ágiles en esta batalla por controlar la opinión pública. Hay mucha confusión y cada vez será más difícil separar la información de la opinión, el interés público del privado, la excelencia de la popularidad y los accidentes de los atentados.
Así las cosas, entre tanto problema por delimitar cada año llegaba la Feria de la Ciencia. Está muy bien que sepamos encontrar en el conocimiento el espectáculo de las maravillas y gozar con lo que de aventura hay en la exploración de lo nuevo, de lo distinto o de lo genuino. Sin duda, la pasión del saber merece una fiesta. Tampoco es un argumento menor el de quienes defienden la necesidad de buscar asuntos de mucho consenso, como la ciencia, para paliar de alguna manera la crisis de representación que padecen nuestras sociedades. Este razonamiento vale también para la oleada de ferias, fiestas o festivales de la música, el arte o el patrimonio. Nuestras ciudades no saben ya qué inventar. Y, desde luego, hay mucho negocio turístico alrededor de estas exultantes industrias culturales.
No es menos cierto, sin embargo, que pese a las muchas sospechas de mercantilización que merecen semejantes eventos, sigue habiendo en la música valores que favorecen la cohesión social. La música es un ejemplo que nos ayuda a entender lo mucho que le queda a la ciencia por recorrer para que las ferias se conviertan en fiestas. Todo el mundo sabe cantar, y nadie puede decir que no se ha involucrado en algún «Cumpleaños feliz» o en un «Asturias patria querida». La música recorre todo el espectro social, desde el virtuoso anónimo al gran tenor, pasando por un baile de pueblo y la orquesta de chin-chin-pun, las nanas y el «We are the Champions». La música es un asunto popular y plural, divertido y comercial. Todos los mundos caben en la música y, seguramente, en la literatura y en la pintura, pues nadie se escapará sin escribir o garabatear un papel.
La ciencia está lejos todavía de la gente. Los científicos se comportan como posesos, siempre celosos y vigilantes de quién usa y para qué su jerga. Si alguien «canta» mal es inmediatamente arrojado al pozo de los ignorantes, un pozo que nada tiene que ver con el pozo de Tales. Una conducta que tiene poco de divertida, y que más bien adopta los perfiles de lo profesoral, lo peripatético o lo fúnebre. Mientras la música es global y cercana, la ciencia sólo parece hablar lo universal y lo distante. ¿Saben hablar los científicos? ¿Podrían soportar una conversación sobre lo que (nos) pasa sin perder los nervios y quitarnos la palabra o, peor aún, todas las palabras? ¿Les somos necesarios o, simplemente, sólo funcionamos como gente a quien adoctrinar?
Lo peor de las Ferias de la ciencia no es que las instituciones las utilicen para hacer propaganda de sus actividades, tratando de evitar la pérdida de imagen que paulatinamente se va apoderando de los científicos. Lo peor no es que nos traten de analfabetos, como si fuéramos un terreno baldío que hay que arar y luego cultivar. Tampoco sabemos solfeo y, sin embargo, viene una soprano e interpreta su lieder sin quejarse de tener un público ignorante. Y es que la música, al fin y al cabo, habla de lo que nos pasa. Una interpretación no es sólo un acto de comunicación y de creación, sino también una negociación que involucra a todos los presentes, salvo quizás en los santuarios del virtuosismo.
Lo peor de la ferias es que confunden ciencia con descubrimientos. Sólo interesa lo último, lo más sexy y, a veces, hasta lo más raro. Las ferias de la ciencia son de triunfadores. Las grandes ideas, y los descubridores brillantes, las organizaciones ricas y los problemas mediáticos. ¿Dónde están lo amateurs y los activistas? ¿Qué se ofrece a las amas de casa, los rockeros y los alérgicos? ¿Cuál es la fiesta que se ha preparado para los que sufren de ansiedad, los que saben de pájaros o quienes crean el software libre? Hay muchos profesores, pero se ve poca presencia de los colectivos que, desde la ciencia y la experiencia, nos protegen de los abusos contra el medioambiente, la salud, la privacidad o la privatización alarmante de nuestras aguas, costas, calles o cultura.
No voy a decir que la Feria a la que aludo hubiese caído en manos de mercaderes: los expertos en marketing corporativo. He visto a muchos niños y muchachos con el brillo en los ojos de quienes saben gozar sabiendo. Pero como hay tanto listillo que sabe sacar partido de todo, nadie lamentaría que cada Feria tuviera un defensor de esa candidez amenazada -defensor de la nostalgia de (otra) ciencia-. Se puede decir que la feria no rompe del todo la condición de compartimento estanco reservado para los científicos. Los niños se disfrazan de científicos, pero no vemos a científicos disfrazados de legos, aún cuando con lo que saben se escriben unos cuantos papers y con lo que ignoran se hacen bibliotecas nacionales.
Ya voy a terminar. A las ferias de la ciencia de entonces y quizás también a las ferias makers de hoy les falta espesor cultural, histórico y cívico. Nadie se esfuerza en contar lo difícil que fue montar leyes estables, las polémicas que necesitó identificar las variables con las que encajar la realidad en un modelo. Parece que el medio ambiente siempre estuvo ahí, cuando el concepto mismo es un alarde de creación colectiva, distribuida e intergeneracional. Hay que ser más valiente en el tratamiento de los problemas que hay en la calle y mostrar que no son el capricho de unos arrebatados, sino una construcción social de la que es imposible separar las dimensiones políticas e ideológicas de las tecnológicas y comerciales. La ciencia no es una cosa de genios: es una empresa colectiva e histórica, con máquinas, operadores, inversores, comunicadores y abogados. Hay que hacer un gran esfuerzo para que el protagonismo excesivo que se concede a lo fácil (lo abstracto y lo brillante) se compense con lo complejo (lo local y lo incierto).
Seguramente pasarán años antes de que las ferias logren arraigarse en la urbe. Levy-Leblond habla de estos eventos como síntoma de un mal de culture, concepto que ayudó a popularizar un texto de Castoriadis, En mal de culture (Esprit, octubre de 1994), también publicado bajo el título La culture dans une societé démocratique. La ciencia que estaría frente al vértigo de ser otro recurso más con el que hacer negocios (como le pasa al arte o al deporte) puede estar despidiéndose de su origen ilustrado al servicio de lo público y en lucha contra la superstición. Nuestra sociedad entonces mira a la ciencia como si todavía quisiera ser símbolo de emancipación, autonomía, libertad y progreso. Cuando la ciencia sólo sea una forma más de institucionalizar los discursos dominantes (los que abanderan las corporaciones multinacionales), nuestra sociedad padecerá un agudo mal de culture del que deberíamos protegernos.