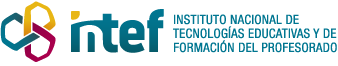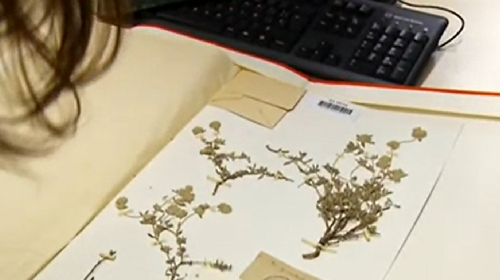La amplia complejidad de seres vivos que habitan el planeta Tierra son el resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y la influencia de las actividades humanas. La biodiversidad comprende los diferentes ecosistemas y las variaciones genéticas que hacen posible las múltiples formas de vida, cuyas interacciones con el entorno fundamentan su sustento. Las sociedades occidentales reconocen la necesidad de preservar la biodiversidad de acuerdo con criterios sostenibles, es decir, practicar una explotación inteligente y eficiente de los recursos naturales para satisfacer las necesidades actuales sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones (ONU, Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, 1992). Sin embargo, a pesar de la gran diversidad de especies con la que contamos, hoy en día muchas se encuentran en peligro de extinción ya que están amenazadas con la desaparición de todos sus individuos. En la actualidad la pérdida de biodiversidad es tan grave que los científicos consideran que nos encontramos en la sexta extinción masiva de los 4.500 millones de años de historia de la vida en el planeta Tierra. Las aves han sido las más afectadas, seguidas por los peces y se estima que para el año 2100, los principales motores de la pérdida de biodiversidad mundial serán los usos del suelo, la modificación del ciclo del nitrógeno, las especies invasoras y el cambio climático. Los patrones globales de la estructura de la biodiversidad, están controlados por el clima y su alteración afecta tanto a nivel de especie, como de ecosistema. Sus principales afectaciones inciden en la morfología, la fisiología y el comportamiento de ciertos eventos biológicos, variaciones en la distribución de especies, brotes de pestes y enfermedades, inundaciones
y sequías, alteraciones en la temperatura y calidad del agua, etc. Los factores que afectan a la
biodiversidad son el resultado de complejas variables sociales, políticas, económicas, demográficas, tecnológicas y culturales que tienen un gran impacto en las tasas de cambio evolutivo. La biodiversidad vegetal es esencial dentro del ecosistema ya que las plantas verdes son los productores primarios. A través de la fotosíntesis, la clorofila de las hojas, un pigmento que capta la luz solar, combina el agua con el CO2 produciendo azúcares y almidones y liberando el oxígeno que
permite la respiración en la atmósfera. Por ello, las plantas son un importante eslabón de la cadena
trófica, ese proceso de transferencia de nutrientes mediante el cual unas especies se alimentan de otras y permite sostener la diversidad biológica de un lugar. El ser humano forma parte de esa
cadena y depende en gran medida de las plantas, ya que son la materia prima para la alimentación,
la medicina y la fabricación de ropa y cobijo. Además, los combustibles fósiles, como el petróleo y
sus derivados, son vegetales que murieron hace cientos de millones de años. Una de las prácticas
que más ha contribuido a la modificación de la biodiversidad, y aún hoy lo hace, es la explotación
legal e ilegal de las especies silvestres, a través de la industria agroalimentaria, farmacopea y maderera. Las comunidades del neolítico, comenzaron a domesticar las principales especies vegetales que se cultivan en la actualidad, lo que hoy denominamos primera revolución verde. En el siglo XIX los experimentos con guisantes de Mendel (1865)
establecieron las leyes de la genética clásica que serán aplicadas en la década de 1960 para obtener variedades resistentes al clima y a las plagas. Para incrementar los rendimientos agrícolas, esta
segunda revolución verde se desarrolla junto al uso de fertilizantes, plaguicidas y sofisticados sistemas de riego difundiendo la práctica del mono cultivo de cereales nutricionalmente pobres. En
la actualidad, la ingeniería genética es capaz de crear organismos cuyo ADN ha sido modificado
molecularmente fomentando la práctica de cultivos biotecnológicos procedentes de laboratorios
para su uso en alimentación, medicina y silvicultura. Esta tercera revolución verde se ha convertido en un recurso agrícola de gran rentabilidad, al mismo tiempo que suscita importantes consideraciones éticas sobre los límites de las leyes de la naturaleza y la alteración de la biodiversidad.
Todas estas prácticas provocan transformaciones en el acervo genético vegetal del planeta con con-
secuencias en el resto de los organismos de las cadenas tróficas. Entender la biodiversidad desde la perspectiva tecnocientífica no es suficiente, ya que esta va de la mano del conocimiento local, es decir, de las manifestaciones culturales vinculadas a un ecosistema particular, algo que los humanos hemos desarrollado a través de la historia en nuestra estrecha relación con el medio natural. La biodiversidad cultural incluye creencias, mitos, sueños, leyendas, lenguaje y actitudes psicológicas, es decir: gestión, explotación, disfrute y comprensión del entorno. Esta dimensión cultural nos ayuda
a comprender la evolución biológica teniendo en cuenta todos los aspectos de la intervención
humana. También nos permite ver cómo la sociedad de la información y los fenómenos de la globalización han ido estrechando la relación entre propiedad intelectual y recursos naturales. La viabilidad de la agricultura, la pesca o la silvicultura son oportunidades de negocio para grandes empresas transnacionales que se apropian del conocimiento campesino y acaparan la diversidad
genética en bancos de germoplasma. La visión cosmológica tradicional del mundo rural está dejando de transmitirse de forma oral o escrita y se convierte en un conocimiento, quizás anacrónico, que posee un soporte difícil de compatibilizar con las nuevas formas de relación social.
Además, el creciente interés de las comunidades nativas por las esferas globales está provocando
la difusión del conocimiento local en espacios y audiencias diferentes a los de sus orígenes. Estos
hechos tienen un profundo impacto en distintas dimensiones de la existencia humana, desde la
economía y la salud a procesos de «desanclaje» del territorio en el que una comunidad está histó-
ricamente inmersa. La filosofía de esta guía es ofrecer herramientas analógicas y conceptuales para jóvenes de entre 12-15 años que quieran conocer la biodiversidad de su entorno, especialmente la flora. Esta guía describe pautas para emprender un proceso de investigación que, con ayuda de sus docentes, permite la aproximación a las formas de comprender e interpretar el ecosistema mediante la observación, la cartografía, la identificación, el dibujo y el diálogo con personas mayores. Para ello, propone la construcción de un herbario o colección de plantas en un proceso que reúne
conocimientos científicos, populares y artísticos e invita a interpretar el mundo vegetal de acuerdo
a subjetividades y memorias personales y colectivas. La dinámica de trabajo facilita un proceso colaborativo de construcción de conocimiento que fortalece los vínculos personales y afectivos entre
las personas y el medio.

Fuente: archivo de Econodos. Con licencia CC BY-SA 4.0