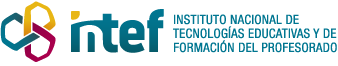En esta guía os presento las principales características de la investigación etnográfica.
La etnografía es una forma de investigación cualitativa muy utilizada en las ciencias sociales que tiene un principio central: si queremos estudiar a fondo cómo viven y conciben el mundo determinadas personas o colectivos, tenemos que respirar el mismo oxígeno que ellos. Es decir, hay que convivir en los lugares donde habitan o desarrollan su actividad el tiempo necesario, en alguna de las modalidades que se describirán después
1.-Trabajo de Campo.
El contexto de investigación que engloba todos los matices de la etnografía es lo que llamamos trabajo de campo que se refiere a la investigación presencial, y su principio más básico es participante –que implica una actitud proactiva y no de mero observador distante. Atención, os tendréis que manchar las manos, y tomaros más de una caña de investigación. La presencia prolongada sobre el terreno permite usar un gran número de técnicas de investigación, dependiendo de las necesidades. Aunque la etnografía la comparten distintas disciplinas sociales como método de investigación, esta guía se basa sobre todo en lo que he aprendido en los últimos años como antropólogo social.
En la etnografía profesional, los investigadores pasan meses o incluso años a lo largo de su vida visitando y conviviendo con los grupos sociales que estudian. Hay muchos ejemplos en la antropología clásica, en la que se estudiaban sobre todo grupos humanos en lugares remotos –por ejemplo, una tribu amazónica, una etnia africana, o un grupo de esquimales nómadas—, para tratar de entender sus estrategias de supervivencia, sus prácticas religiosas, sus formas de parentesco, su organización social, etcétera. Seguro que lo habéis visto en alguna película, pero recordad que Indiana Jones es arqueólogo, no antropólogo, y sus métodos no son los más científicos del repertorio.
2.-Mudar de Piel
Involucrarse en un universo social y cultural que no es el tuyo propio, y entenderlo e interpretarlo con solvencia, es muy difícil. Y muy cansado. ¿Seríais capaces de salir de vuestra zona de confort de una forma tan radical? Hay que aprender muy en profundidad una lengua ajena (hasta entender los matices más sutiles), navegar los códigos de conducta sin cometer demasiados errores o generar malentendidos y negociar una presencia de investigación anómala en el flujo de la vida cotidiana, para la que en la mayoría de las ocasiones no hay roles claros en el contexto local.
Se dice entre los etnógrafos que una señal de cercanía con un mundo cultural ajeno es cuando somos capaces de entender su sentido del humor y reírnos de manera genuina con sus bromas. O, como decía el influyente antropólogo norteamericano Clifford Geertz, cuando podemos distinguir entre un parpadeo o tic, como acto reflejo, y un guiño intencional –un acto comunicativo cuyas significaciones pueden ser múltiples dependiendo del contexto y la cultura. Por ejemplo, no es lo mismo si estamos jugando al mus o intercambiando complicidad.
En principio, todos somos incompetentes en una sociedad o cultura que no es la nuestra (y no pocos también en la nuestra). El trabajo de campo de larga duración permite, si el investigador tiene las cualidades necesarias, pasar de la incompetencia total a formas de incompetencia aceptable. En casos extremos, hay etnógrafos que se han quedado a vivir con los nativos, adoptando su forma de vida y cosmovisión
3.-«Nosotros» y «otros»
Así, la antropología social clásica, la etnografía y el trabajo de campo están, desde las primeras décadas del siglo XX, muy vinculados a la comprensión de otros culturales. En este contexto, la alteridad o diferencia cultural se integra como componente ineludible del método de investigación. En la mayor parte de vuestras minietnografías, que en
general serán sobre temas más cercanos a vosotros, esto no será así, pero hay algunas lecciones que podemos aprender de los casos más clásicos.
Analizar a los otros tiene al menos una virtud y un problema. La virtud es que podemos mirar a una sociedad o cultura desde afuera, lo que nos permite percibir mejor que todas las relaciones humanas están social e históricamente construidas. Es decir, que no son naturaleza, aunque todos percibimos nuestra propia cultura como tal.
Pocas veces nos cuestionamos el origen de una costumbre que practicamos, o de una forma de relacionarnos o emparentarnos. Es que es así. Es que siempre se ha hecho así. ¿Siempre? Pensadlo bien. El problema de mirar al otro es que tendemos a fijarnos más en los aspectos más diferentes de nuestra cultura –un efecto que llamamos exotización—, que no tienen por qué ser los más representativos.
Esta lente deformante no es exclusiva de la etnografía. Todos exotizamos permanentemente, por ejemplo, cuando planificamos un viaje a Marruecos o, los que tengan más ahorros, a Tailandia. Pero también, en menor medida, porque la diferencia cultural no es tan acusada, cuando cruzamos a Francia. O cuando escuchamos músicas del mundo o vamos a comer a un restaurante indio.

4.-Nuevos escenarios de la etnografía
Hoy en día, los escenarios clásicos de la etnografía no existen. Ya no hay colectivos humanos aislados de las dinámicas trasnacionales que nos afectan a todos. Las distancias culturales entre el nosotros y el otro se han transformado y modulado radicalmente con los procesos de globalización y con el flujo de personas, mercancías o representaciones del mundo. El espectro de la investigación etnográfica es mucho más amplio y desde hace décadas este método sirve también para estudiar nuestras propias sociedades y sus fronteras de intersección o fricción con otros mundos. Mirando las estanterías de los antropólogos contemporáneos, podemos encontrar etnografías sobre la diáspora de un grupo étnico determinado desplazado por un genocidio, la lucha global de una tribu por defender su entorno natural y su modo de vida, o las derivadas indígenas del movimiento zapatista. Pero también sobre un laboratorio de biotecnología, un hospital psiquiátrico, las formasde las víctimas de una catástrofe nuclear.
Para poder construir una mirada crítica y analítica sobre lo de organización de los colectivos alterglobalizadores, o las reclamaciones nuestro, sería interesante poder retener el potencial alterizador de la etnografía clásica.
Probad a autoexotizaros, a autoextrañaros. Leed el texto sobre los indígenas nacirema que os recomiendo al final de la guía (y no dejéis de leer la nota final, pero al acabar, sin spoilers). ¿Os veis capaces de percibir la sociedad en la que vivimos como si fuera una sociedad ajena, superando la ceguera de lo propio? ¿Podríais desnaturalizar vuestra vida cotidiana y percibirla como algo socialmente construido, recorrido por relaciones de poder, extraño, incluso marciano?
5.-Investigar el laberinto.
Quizá os ayude pensar la etnografía como un laberinto en el que se interna el investigador, en el que no tiene demasiado control sobre el campo que investiga. Esto la diferencia de los métodos de las ciencias experimentales cuyo principal escenario es el laboratorio y donde el control de las variables es muy riguroso –tubos de ensayo,
temperaturas, densidades, posibilidad de replicar los experimentos… Como la experiencia humana es tan imprevisible como pautada, requiere de mucha mayor flexibilidad metodológica. Algunos autores plantean que la etnografía es más rica si se entiende como una dialéctica de la sorpresa. Es decir, si es capaz de adaptarse creativamente a las características del campo que se estudia, de dejarse desconcertar, y de modularse teórica y
metodológicamente sin imponer un diseño rígido precocinado e inamovible. Cuidado, ¡sorpresa o desconcierto no quiere decir descontrol!
6.-Colaborad.
En las últimas décadas, se han multiplicado las etnografías colaborativas, en las que el etnógrafo y los grupos con los que trabaja construyen la investigación conjuntamente como socios epistémicos o interlocutores, difuminando la jerarquía investigador/investigado. A medida que leáis la guía, pensad que en cada paso podéis desarrollar numerosas formas de colaboración con las personas que os encontraréis sobre el terreno. A la hora de pensar y diseñar el proyecto, a la hora de recopilar datos, a la hora de plasmar los resultados. En muchos casos, os apetecerá hacer la etnografía de manera colectiva con otros compañeros o amigos. Este modelo colaborativo es el que os recomiendo para el tipo de minietnografías que vais a emprender.
Esta guía traduce el método etnográfico a investigaciones más cotidianas que se pueden hacer en periodos de tiempo mucho más cortos y en entornos mucho más familiares que los clásicos de la antropología.