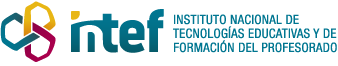1.-DISEÑO
La imaginación etnográfica es la capacidad que tiene un investigador para concebir de forma significativa un estudio: sus escenarios, sus componentes, sus derivadas y su desarrollo. Esta habilidad para idear investigaciones originales y establecer conexiones entre procesos tiene una parte intuitiva y otra más relacionada con la experiencia o con la formación previa. Es decir, seguro que algunos tenéis mucha imaginación, pero es una cualidad que también se cultiva. Un truco: cuanto más sepáis previamente del tema que queráis investigar, más orientados estarán vuestros instintos o rutinas previos.
A) Guía de trabajo.
Toda acción de investigación que llevéis a cabo necesita una hoja de ruta previa, una guía de trabajo, que es la que os permitirá poneros en marcha sin perderos ni volveros locos. Necesitáis orden y previsión. El diseño de investigación está condicionado por los recursos y el tiempo con los que contéis, y con el grado de acceso al entorno que queréis investigar. Es la expresión formal del proceso en el que vais a intentar, de forma lo más sistemática posible:
Aunque para llegar al trabajo de campo etnográfico con garantías de éxito el diseño previo es básico, ha de ser lo suficientemente flexible como para asumir sorpresas, ajustes y variaciones en el transcurso de la investigación, o incluso variar sustancialmente si aparece un elemento casual o inesperado que de alguna manera modifique los
objetivos o expectativas iniciales. Si el diseño está formulado de tal manera que incorpore esta flexibilidad teórica y metodológica, será más eficaz que si tratáis de mantenerlo por encima de todo sin importar los hechos o relaciones personales que podrían hacer recomendable su modificación o ajuste.
• definir vuestros intereses
• determinar qué queréis investigar
• seleccionar en qué lugar queréis o podéis hacerlo
• tratar de anticipar los actores sociales que os encontraréis y su relevancia relativa para el estudio y seleccionar las técnicas más adecuadas
• fijar una cronología para las diferentes acciones de la investigación
B) Calendario.
El diseño también debe anticipar y calendarizar el proceso de redacción, o expresión en cualquier otro formato (documental, proyecto transmedia, cómic, etcétera) del producto final.
En proyectos colaborativos la mejor estrategia es segmentar las tareas de manera ordenada entre los investigadores a lo largo de todo el proceso. Entre tres personas, por ejemplo, podéis hacer (al menos) el triple de lo que haría una persona sola en el mismo tiempo, o incluso más. La colaboración puede sumar pero, si hay sinergia, también multiplicar. Algunas de las estrategias que podéis poner en marcha para que vuestra colaboración dé lugar a una inteligencia colectiva que sea mayor y más sofisticada que cada uno de vosotros son: diálogo permanente, puestas en común periódica, debates abiertos, reevaluación conjunta de los avances y rediseño del proyecto si es preciso.
C) Flexibilidad.
Aunque para llegar al trabajo de campo etnográfico con garantías de éxito el diseño previo es básico, ha de ser lo suficientemente flexible como para asumir sorpresas, ajustes y variaciones en el transcurso de la investigación, o incluso variar sustancialmente si aparece un elemento casual o inesperado que de alguna manera modifique los
objetivos o expectativas iniciales. Si el diseño está formulado de tal manera que incorpore esta flexibilidad teórica y metodológica, será más eficaz que si tratáis de mantenerlo por encima de todo sin importar los hechos o relaciones personales que podrían hacer recomendable su modificación o ajuste.
2.-TRABAJO DE CAMPO
El trabajo de campo o estudio de campo intensivo es la principal situación metodológica de la investigación etnográfica. La premisa es muy sencilla: para investigar un colectivo o problema social de cualquier naturaleza, es preciso pasar un tiempo sustancial sobre el terreno conviviendo con la gente y experimentando todo lo que ocurre en primera persona. Este tipo de investigación cara a cara convierte a las relaciones sociales de campo en uno de las fuentes básicas de información, más allá de las observaciones que podáis registrar por vuestra cuenta.
Mucho de lo que aprenderéis en el proceso etnográfico os lo van a contar los actores sociales con los que entréis en contacto, en contextos más o menos formales de conversación –desde un chismorreo a una entrevista estructurada.
Aquí, vuestra personalidad y vuestras habilidades sociales juegan un papel crucial. La empatía, o la capacidad para identificarse y comunicarse con otras personas, fundamental en el proceso establecimiento de rapport o conexión social, va a condicionar el flujo o bloqueo de información y el grado de acceso a determinados contextos de interacción social.
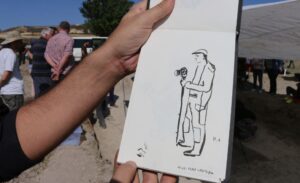
A)Buscarse la vida.
Una mala noticia (o quizá no tan mala): no hay una fórmula mágica. Hay tantos estilos de trabajo de campo como investigadores y vosotros tenéis que buscar vuestro propio rumbo, el que más se ajuste a vuestra situación personal y vuestra forma de ser y ver el mundo. Recordad que cada situación de investigación puede requerir un tipo de
implicación u otra. Pero dentro de esta multiplicidad de estilos, que han ido evolucionando con el tiempo, cabe señalar la longevidad del método –prueba de su éxito y su popularidad. Os cuento una pequeña anécdota.
B)Malinowski.
En antropología se considera que el origen formal de este modelo de investigación lo estableció el antropólogo polaco Bronislaw Malinowski, durante sus dos años de trabajos en las islas Trobriand de Melanesia entre 1915 y 1918. En la introducción a su libro clásico Argonautas del Pacífico Occidental (1922) narró con todo detalle su inmersión de larga duración entre los indígenas y los métodos de recogida de datos que utilizó. Algunas de sus observaciones aún son de actualidad. El tiempo le jugaría una mala pasada a Malinowski, cuando ya se había convertido en héroe metodológico de la disciplina. Tras su muerte se publicó su diario personal, Diario de campo en melanesia (1967) en el que expresaba su desagrado racista por los nativos, el desequilibrio psicológico provocado por la inmersión prolongada, o la añoranza obsesiva por reintegrarse en su cultura.
C)Límites de la etnografía.
Aunque la información que obtenemos en este contexto de investigación nos permite profundizar en las texturas y matices de la experiencia social de una forma que pocas técnicas de investigación pueden hacer –texturas que son imposibles de capturar, por ejemplo, con modelos estadísticos—, tiene limitaciones de representatividad.
Es decir, tenemos que tener cautela a la hora de extrapolar los datos que conseguimos en estos entornos tan locales a procesos más generales. Veamos a continuación los aspectos metodológicos más concretos del trabajo de campo.
2.1.-Selección de campo.
El campo etnográfico es por lo general un contexto limitado (un barrio, un entorno laboral, una práctica concreta, un grupo de gente determinada). Hacer una investigación global sobre una ciudad o un país queda fuera de las posibilidades del método. Esto es especialmente cierto si vuestro objetivo es hacer minietnografías. Pero esto es solo una restricción de escala, porque los temas y escenarios de una minietnografía pueden ser ilimitados. Os propongo algunos ejemplos concretos, para que veáis que el repertorio es muy amplio: una agrupación local de un partido político; un mercado popular; un equipo de fútbol juvenil; un club de atletismo; una asociación de vecinos; una ONG; una asociación deportiva; una zona de bares; una fiesta popular o una verbena; una oficina de empleo;
un zoológico; un centro de ocio; una tienda de electrodomésticos; un centro de apoyo y orientación para inmigrantes; una boda o un bautizo; un centro comercial; una estación de tren o autobús; un aeropuerto; un centro de salud; un grupo de teatro; una empresa de mudanzas; un centro de educación de personas adultas; un grupo musical; vuestro propio entorno laboral o de estudio…
A) Multisituarse.
Para cierto tipo de investigaciones profesionales más amplias, sobre objetos de investigación que no están fijos, hay un modo que llamamos multisituado, en el que el campo etnográfico consiste en varios lugares interconectados por la lógica de la investigación. Por ejemplo, una persona que estudie un proceso migratorio, y disponga de la experiencia, los medios y los recursos, puede investigar de manera secuencial en los países de origen, en las rutas migratoria, en los encuentros con las fronteras, en las instituciones de acogida o detención, en los juzgados, en las ONGs que apoyan a los inmigrantes, etcétera.
B) Cómo atinar.
No todos los lugares disponibles sirven para una investigación determinada. Una mala elección puede dar al traste con el proyecto, ya sea porque el acceso resulta difícil y a la postre improductivo, o porque desenfoca el problema que nos interesa estudiar.
Para acertar con la decisión, hay que tener en cuenta algunas consideraciones básicas: No hay razón para seleccionar un sitio que es problemático si puede encontrarse uno equivalente
que es mucho más sencillo, a menos que lo que lo que busquéis sea precisamente un lugar conflictivo donde se expresen con mayor intensidad las tensiones que os interesa investigar. En resumen, ¿para qué os vais a liar?
Valorad muy bien las opciones que se os presentan en el marco de los recursos y el tiempo que tenéis. No olvidéis que el lugar de campo tiene que ser viable en términos pragmáticos, si queréis que vuestra investigación llegue a buen término y no se os haga pesada o naufrague por incompatibilidad con vuestra situación personal o laboral.
2.2.-Entrada al campo.
Ya habéis elegido un lugar que os parece idóneo para plantear una hipótesis o responder una pregunta o curiosidad y… ¿entonces qué? En los libros de etnografía, la entrada se considera un momento clave de la investigación y habitualmente tiene una sección específica
A)Preliminares.
Para conocer lo mejor posible los escenarios de investigación que os interesan y asumirlos de manera reflexiva en el proceso del estudio, a veces es buena idea hacer un trabajo de campo preliminar –es decir, daros un paseo, charlad informalmente con la gente— que os oriente sobre cómo son los espacios, si hay o no restricciones de acceso, quiénes ocupan habitualmente ese lugar, qué jerarquía hay (si es que la hay), etcétera.
B)Llegadas.
La forma de llegar depende de los campos concretos. Si queréis analizar un espacio público como una estación de tren, basta con ir y comenzar a caminar los espacios y hablar con la gente que transita o trabaja allí. Aunque quizá más tarde sí os venga bien contactar con las personas que gestionan el lugar, porque os pueden dar acceso a
sitios donde no podéis acceder por vuestra cuenta, o dirigiros a otras personas con las que es más difícil hablar sin más, por ejemplo, un maquinista. Pero si queréis investigar una ONG o algún entorno más formal, lo mejor es que habléis con as personas responsables para que vuestra situación esté clara desde el principio. Es mejor no crear falsas expectativas o ser ambiguos con nuestro proyecto. En este tipo de minietnografías tendréis que negociar vuestro acceso con gente que llamamos porteros o gatekeepers. Son personas que por su situación en el entorno de investigación que elegimos –el director de una ONG, el presidente de una asociación de vecinos, el relaciones públicas de una discoteca— os van a resultar ineludibles y a veces tienen la llave de quevuestro proyecto se pueda hacer o no.
C) Explicaos.
En todos los casos, como señal de transparencia y para evitar malentendidos, cualquier minietnógrafo como vosotros tiene que estar listo para explicar a quién se lo solicite por qué estáis allí, cuáles son vuestros objetivos, cuánto tiempo queréis estar, con quién necesitáis hablar, qué tipo de técnicas de investigación vais a utilizar y por qué, etcétera.
Por supuesto hay muchas diferencias entre unos lugares de investigación y otros. No es lo mismo entrar como investigador en un poblado indígena en Indonesia que en un Grupo de Scouts, aunque cada lugar tiene sus reglas y protocolos que hay que conocer y respetar. En algunos casos os tocará superar cierta desconfianza inicial. En ningún
caso podéis imponer por qué estáis allí donde por cualquier motivo no sois bien recibidos o no se entiende por qué estáis allí. Si por cualquier motivo pasa esto, lo mejor es activar un plan B, cambiar la localización y empezar de nuevo.
D) Desde el primer apunte… todo es etnografía.
Muy importante: anotad en vuestro cuaderno de campo (hablamos de ello más abajo) vuestras impresiones iniciales. Guardad incluso el primer papel o servilleta donde anotéis los primeros garabatos. Escribir es una parte fundamental de la etnografía, y el proceso –que puede desembocar n un informe, en un libro, o en un guion multimedia— comienza con la primera anotación. El momento de entrada es único y una vez que nos
acostumbramos al sitio (y el lugar se acostumbra a nosotros), nuestras impresiones cambiarán y el tipo de datos que obtendremos será diferente.
2.3.-Observación del participante.
En la minietnografía os incorporaréis a un lugar o espacio social de manera proactiva y en la mayor parte de los casos participaréis de las actividades que tienen lugar y de las relaciones sociales. El grado de participación no es fijo y depende del lugar, de la gente que lo habita o incluso de vuestra propia personalidad y estilo de investigación.
A)Complicidades.
Además, podéis modificarlo consciente o inconscientemente a lo largo de la investigación. A menos que ya conozcáis bien el campo, es difícil tener una participación muy activa al principio, puede ser incluso considerada intrusiva o molesta. Pero una vez que se establecen relaciones de confianza o complicidad, el grado de participación crecerá de una manera natural –y a veces, el campo nos arrastra mucho más allá de lo que anticipábamos.
Puede ocurrir, por ejemplo, que os ofrezcan tareas u os encarguen que organicéis o coordinéis actividades. En organizaciones que necesitan voluntarios o están cortos de personal, podéis darlo por seguro. La participación activa conlleva una actitud de colaboración y disponibilidad que muchas veces no sabemos dónde pude llevarnos.
B)¿Hasta dónde?
Veamos los posibles grados de participación. En el extremo más retraído, hay algunos etnógrafos que prefieren observar sin apenas participar, como le ocurre al personaje de James Stewart en la película La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, que observa un presunto asesinato desde su ventana, confinado en una silla de ruedas. Los riesgos de esta modalidad son mínimos –nadie se percata de nuestra presencia como investigadores o curiosos— pero las limitaciones a la hora de obtener información o atar cabos son evidentes. Más allá de esta participación pasiva, tenéis otros modelos de mayor implicación: la participación moderada (fría, de mínimos, con un escaso compromiso), la participación activa (la más extendida, que es lo que solemos llamar observación participante), y la participación total o conversión en el otro – que ya he mencionado antes, y que se da en casos excepcionales y en contextos de diferencia cultural.
C)Cautelas
La participación tiene límites: no os involucréis jamás en ningún acto que pueda ser ilegal, ni en ninguna práctica que pueda perjudicar mínima mente vuestra salud física o mental. Tampoco hagáis nada que pueda perjudicar directa o indirectamente a las personas con las que trabajáis en el proyecto. Tened cautela y tratad de anticipar y
neutralizar estas situaciones.
D)Estilos.
Aparte de los grados de participación, también podemos pensar en varios estilos de interacción, que tienen que ver con vuestro encaje personal en el espacio social en el que entráis. Por ejemplo, igual preferís destacar vuestro lado más activista, o más académico, o más deportista, o más colega. Estas opciones no se anulan unas a otras, y lo mismo que navegamos nuestra vida cotidiana con distintos personajes que activamos en un momento u otro, lo mismo podemos hacer durante la fase de observación participante. Todos tenemos una multitud de máscaras, incluyendo las personas que investigamos.
E)Sorpresas.
A través de la observación participante es como aprendemos más sobre el tema que investigamos, porque lo vivimos en primera persona y conocemos a sus protagonistas. Cuantos menos prejuicios tengáis, la información que conseguiréis tendrá una mayor calidad y sutileza. Id siempre con la mentalidad abierta. Dejaos sorprender.
Ajustaos a los ritmos del entorno. Estad atentos a las señales que os envíen. No impongáis la dinámica de la investigación o vuestra agenda sobre las rutinas propias del campo.
2.4.-Interlocutores.
Llamamos informantes de manera genérica a las personas que a lo largo de la minietnografía os van a proporcionar datos sobre el tema que os interesa, ya sea conversando en distintos contextos, enseñándoos protocolos o procedimientos, mediante documentos de todo tipo o incluso poniéndoos obstáculos. Atención: un tropiezo puede ser tan significativo para entender un campo y sus relaciones internas como una revelación o una puerta abierta.
Ya hemos visto que para los etnógrafos colaborativos esta denominación es demasiado jerárquica, porque marca una línea rígida entre investigador e investigado. Los defensores de los estilos de investigación más compartidos prefieren hablar de interlocutores, que pueden entrar a formar parte integral del diseño y desarrollo del proyecto y, en la práctica, pueden codirigirlo. Estos interlocutores tienen muchas veces ideas más sofisticadas que la nuestra sobre cómo conceptualizar y etnografíar un determinado proyecto de investigación. En estos casos, no desperdiciéis las oportunidades de colaboración que se os abran.
A) Rutinas.
La observación participante en la modalidad de participación activa que os recomiendo es como la vida misma. Poco a poco entraréis en el entramado social y vuestra presencia se hará más rutinaria. La observación participante se basa en el establecimiento de relaciones personales de reciprocidad, confianza y colaboración. La complicidad, que muchas veces es un asunto más intuitivo que racional, es muy importante para que vuestros interlocutores os transmitan la información matizada que necesitáis para llevar a cabo vuestro proyecto. Pero no es una mercancía que se pueda comprar, tendréis que ganárosla día a día.
B) Como la vida misma.
Conectaréis con algunos informantes o interlocutores rápidamente. Con otros no lo haréis nunca. Algunos que al principio descartáis luego se convierten en básicos, y viceversa. Lo mismo que vosotros tenéis una agenda y unos objetivos, las personas con las que vais a convivir también la tienen. Y no suelen ser coincidentes. Nunca se puede descartar que surja algún conflicto inesperado. A lo largo de tiempo de la investigación,haréis amigos y, en algunos casos, enemigos o al menos antagonistas. Pasaréis buenos y malos ratos. Tendréis grandes días y otros más insulsos.
Pero de todo se aprende. Todo tiene significado.
C) Corazonadas.
No todos los informantes con los que os encontréis os serán de la misma utilidad para la investigación, ni responderán de la misma forma a vuestra presencia. Algunos se sincerarán incluso demasiado, poniéndonos en apuros con ciertas confidencias, otros serán más lacónicos y aún otros os pueden contar trolas. Queda a vuestro
criterio saber diferenciar entre unos y otros. Pero una cosa es implicarse y participar, y otra meterse sin querer en berenjenales ajenos.
Solemos llamar informantes clave a aquellos que, por ser más abiertos, tener una mentalidad más analítica o entender mejor nuestro proyecto, nos ayudan más y nos orientan a lo largo del trabajo de campo, e incluso nos cuidan.
2.5.-Conversaciones y entrevistas.
Es casi una obviedad decir que la comunicación verbal es esencial en las relaciones sociales. Durante el trabajo de campo, hablaréis mucho y en diversos registros. También es muy importante que aprendáis a escuchar, o incluso a callar cuando la situación lo precise. Hay silencios tan elocuentes como las palabras. Os voy a comentar algunos estilos de conversación que os pueden resultar útiles como recurso metodológico para acceder a un tipo de información u otra. Por lo general se suele ir de las conversaciones más informales a las formales, a medida que transcurre la investigación. El estilo de conversación también puede variar según el tipo de personas con las que estemos en contacto o su jerarquía dentro del campo etnográfico que habéis elegido. En algunos lugares, habrá registros que no sean adecuados y tenéis que estar muy pendientes de aprender las reglas de interacción.
A) Cotilleo profesional.
Se dice muchas veces que la etnografía tiene algo de cotilleo profesionalizado. Y es verdad si pensamos que la conversación informal –tomando una caña o un café, en un pasillo, en un descanso, en un trayecto de autobús, comprando en un supermercado…– es una de las materias primas básicas de este tipo de investigación sobre el terreno. Una buena parte del trabajo de campo tiene lugar en este registro informal.
B) Conversación estructurada.
Las entrevistas son otra técnica básica de la investigación. Sed conscientes de que introducen una mayor estructura en la conversación. Siempre se establece algún tipo de asimetría o jerarquía entrevistador/entrevistado. Pueden ser individuales o colectivas. Podéis hacerle una entrevista única a una persona determinada o diseñar una secuencia de varias que os permita profundizar más en un testimonio que os interesa especialmente. Si hacéis entrevistas, es muy importante que hagáis una ficha homogénea para todas ellas, donde estén: la fecha y lugar, el nombre de el o los
entrevistadores, el nombre del proyecto de investigación, los datos relevantes del entrevistado, el formato físico en el que se registra, la duración, un resumen del contenido, etcétera.
C) Modos de entrevistar.
Hay entrevistas de muchos tipos. Si vuestros interlocutores os dan permiso, es muy útil grabarlas
en audio, por ejemplo con el móvil, o con una grabadora de mano. Es mejor aún si podéis grabarlas
en vídeo, porque eso os permite tener un registro fiel, incluso de los componentes no verbales, y revisarlo más adelante. Si por algún motivo no es posible, os toca tomar notas de la manera más sistemática y menos intrusiva posible. En general hablamos de entrevistas no orientadas –se da una situación de entrevista pero se deja
fluir el diálogo—, entrevistas semi-estructuradas –en las que hay un guión abierto pero con una línea de preguntas clara– y entrevistas estructuradas –en las que tenéis una secuencia fija de preguntas, que incluso podéis repetir con otras personas. Si decidís conversar más formalmente con un grupo de personas, aparte de las entrevistas
colectivas podéis añadir otras técnicas como puede ser los debates, los grupos de discusión, etcétera. En todas las modalidades, la empatía o falta de empatía del entrevistador o entrevistadores, vuestra capacidad de escucha activa, es clave en el éxito o fracaso.
Toda entrevista es una negociación, y tiene aspectos teatrales o de puesta en escena de los que tenéis que ser conscientes: la posición en la que os colocáis, la ropa que lleváis, si vuestros gestos muestran mayor o menor cercanía, cuál es el tipo de contacto visual que establecéis, cuánto anticipáis que duren… Siempre es mejor si tenéis
experiencia anterior, pero la intuición es muy importante en todos los casos. Si nunca lo habéis hecho, practicad con un familiar o vuestra pareja. Me voy a centrar en las semi-estructuradas, que en mi experiencia son las más comunes. Planificar una entrevista tiene mucha importancia. Los especialistas –como por ejemplo el sociólogo Ruiz Olabuénaga o la antropóloga Rosana Guber— nos aconsejan una serie de estrategias, pero depende de vosotros usarlas o no, y cuándo activarlas… Por ejemplo, hay una primera fase más informal, de tanteo, que sirve para romper el hielo y empezar a construir cierta complicidad. En la fase inicial de la entrevista, podéis usar preguntas lanzadera,
de tipo general, pero ya orientadas al tema que queréis tratar. En momentos más avanzados, podéis usar preguntas embudo, que afinan el foco de lo que os interesa aprender. Si hay algún bloqueo, la técnica del espejo viviente nos permite recordarle a la persona entrevistada un aspecto que ha mencionado pero no desarrollado, para proseguir en esa dirección. Recordad también que tan importante como arrancar una entrevista es saber cómo y cuándo acabarla.
2.6.-Etnografía cuerpo a cuerpo.
En las últimas décadas la etnografía ha incorporado cada vez más el cuerpo como objeto y también instrumento de investigación. Desde que nacemos se nos enseña a movernos, a desarrollar habilidades, a comportarnos en cada contexto, a gesticular, a gestionar las emociones… A experimentar, a la postre, nuestro entorno a través del cuerpo. Se nos inculcan ideales de belleza, de salud, de amor, de disciplina. Nuestros cuerpos están esculpidos profundamente por la sociedad en la que nos criamos. Por lo tanto, los procesos sociales pueden ser leídos e interpretados también en las prácticas corporales. Muchos etnógrafos nos hemos puesto a la labor. Por ejemplo, el sociólogo Loïc Wacquant hizo su tesis doctoral sobre un gimnasio de boxeo en el gueto de Chicago. Para aprender cuerpo a cuerpo las rutinas y los valores de este deporte, se apuntó al gimnasio y llego a combatir. El antropólogo Desjarlais se inició en los rituales chamánicos para estudiar la religiosidad en Nepal. En mi trabajo sobre espiritismo en los barrios marginales de Caracas, me sometí a numerosos rituales de iniciación para poder entender
la sensualidad, expresividad y cualidades terapéuticas del culto y, a la postre, cómo los médiums llega-
ban al trance (¡esto último sin éxito!). Haced lo que os toque. Saltad, bailad, corred, cargad muebles, levantad pesas, subid montañas, repartid pizzas, atended mesas, pasad horas en una sala de espera… aprended sobre el problema de investigación que os habéis planteado con vuestro propio cuerpo. Y luego, aprended a descifrar los datos que han quedado inscritos en vuestra carne, en vuestros huesos, en vuestras emociones..
3.- REGISTRADLO TODO.
Todo lo que ocurre durante una investigación de campo lo tenéis que convertir en datos que os sirvan para vuestro objetivo final. Como los procesos etnográficos están siempre en flujo, intentad recoger todos los datos que podáis. Es posible que algunas cosas que en un primer momento os parezcan irrelevantes luego cobren una nueva importancia y os arrepintáis de no haberlas recogido con todo detalle. Todo tiene significación. Apuntar el color de unos calcetines puede tener tanta importancia como describir un concierto de un famoso grupo de rock. Por eso, tratad siempre de mantener una mirada panorámica de vuestra investigación, anticipando hasta donde podáis
posibles giros de guion, o la aparición personajes imprevistos en vuestro diseño inicial. A continuación os describo algunos formatos y trucos para que tratéis de que no se os escape nada relevante en vuestro registro etnográfico.
3.1.-Diario de campo.
El diario de campo es vuestro mayor aliado durante el trabajo de campo. Todo lo que observáis o percibís tiene que estar registrado ahí. Las notas que escribís son ya una selección de lo que habéis experimentado. Es imposible describir todo lo que pasa, tenéis que enfocaros en lo que más os interesa. Por eso, incluso las notas más precarias incluyen ya un cierto análisis.
A) Mi querido diario.
No hay un modo único de elaborar estos diarios, más allá de la importancia de que tengan un sistema coherente y sistemático que os permita entenderlos bien después. Ayuda mucho escribirlo cronológicamente. Y recordad, un diario es un diario, y hay que redactarlo cada vez que salgáis al campo. Cada uno de vosotros tiene que elaborar su método. Podéis hacerlo con un cuaderno y un bolígrafo, o con un ordenador, ya sea en vuestro disco duro o en alguna plataforma virtual Algunos investigadores prefieren tomar notas sobre el terreno, para no perder detalle. Para otros esto es incómodo, porque dificulta la participación y marca demasiada frontera entre investigador e investigado. Prefieren tomar unas notas breves con las pautas de lo que sucede (incluso en el teléfono móvil) que luego elaboran al llegar a casa, antes de que se puedan olvidar. Si tenéis buena memoria, las notas mentales os pueden servir en un primer momento.
B) Descripción densa.
Aunque cada maestrillo tiene su librillo, hay algunas técnicas que pueden ayudaros a enriquecer el formato y contenidos de vuestro diario. Os resultará más útil cuanto más intensivo sea. Dedicadle tiempo y esfuerzo. Podéis redactarlo en registro querido diario –más personal— o con una mayor distancia descriptiva y analítica. O podéis
escribir en paralelo uno más personal y otro más analítico. Lo mismo que hay que aprender a observar y participar, ahora toca aprender a describir de una manera densa, como diría Geertz: las personas, sucesos, tiempos y espacios, relaciones o relaciones que hemos vivido durante el trabajo de campo tienen que estar reflejadas en su complejidad. Todas estas descripciones detalladas serán la base de lo que llamamos viñetas etnográficas, muy útiles en la elaboración final de vuestra investigación y marca de la casa de la etnografía.
3.2.-Medios audiovisuales y nuevas tecnologías.
Desde que podemos conseguir cámaras de fotografía o vídeo relativamente baratos, y sobre todo con la popularización de los teléfonos móviles, las posibilidades de registro audiovisual y digital de la etnografía se han multiplicado. Son el complemento perfecto al cuaderno de campo. El vídeo permite volver a visualizar determinadas situaciones una y otra vez, con lo que podéis revivirlo e incluso descubrir detalles que no habíais visto.
Si el resultado final de vuestra investigación no es un texto sino, por ejemplo, un proyecto transmedia, necesitaréis este material y os arrepentiréis si no lo habéis conseguido. Tratad de que lo que grabéis o fotografiéis tenga la mayor calidad posible. Por supuesto, depende de la tecnología que tengáis disponible. Pero también podéis practicar antes para conocer mejor los límites y posibilidades de vuestros dispositivos o tomar algún curso especializado para que el enfoque, el encuadre, la iluminación y otros aspectos sobre los que sí podéis tener cierto control tengan el mayor criterio posible. Atención, siempre hay que pedir permiso para grabar y para incluirlo en vuestro producto final. Al final de la guía os muestro un ejemplo de lo que es un consentimiento informado, para que lo adaptéis.
A) Ciberetnografía.
Además de utilizar estos dispositivos para la recogida de datos sobre el terreno, en muchos casos vuestra investigación tendrá un componente digital, si las personas, agrupaciones o instituciones que investigáis tienen perfiles en las redes sociales y desarrollan parte de su actividad pública allí. En estos casos, os tocará hacer también trabajo decampo virtual, en paralelo al que haréis cara a cara. Tendréis que aprender a hacer etnografía WhatsApp, etnografía Twitter, etnografía Instragram, etcétera, inventando formas de observación participante online y estableciendo un procedimiento ordenado para el registro de los datos digitales.
4.- SALIR DEL CAMPO.
Salir del campo es un momento también importante de la minietnografía. En muchos casos, no podréis desaparecer sin más. El fin del trabajo de campo tiene que ver con diversas circunstancias: se os han acabado los recursos o el tiempo y no podéis seguir con esta fase; tenéis una fecha límite que entregar los resultados; habéis llegado a
un punto en el que ya no aprendéis nada nuevo (punto de saturación etnográfica); ha cambiado vuestra situación personal y os resulta inviable seguir; se ha generado un conflicto que os incomoda; etcétera.
A) Interinidad.
Cuando anunciamos que ya no seguimos la investigación, se abre un periodo de interinidad con muchas posibilidades. Algunos de vuestros interlocutores se habrán hecho amigos vuestros. Otros estarán encantados de perderos de vista. A otros les dará igual. En todo caso, se plantea una situación nueva, una ruptura de una relación que se había rutinizado y notaréis que las relaciones cambian ante la expectativa de vuestra marcha.
B) Balance.
Es el tiempo de pensar qué tenéis y qué os falta. Algunos investigadores dejan las entrevistas más formales para estos momentos finales, cuando ya conocen el campo mucho mejor y han establecido relaciones personales más sólidas. Son momentos muy útiles para debatir con las personas que habéis conocido algunas de vuestras conclusiones preliminares. Es también el momento de agradecer su paciencia y colaboración. Quizá también de arrancar un nuevo proyecto en colaboración con alguno de ellos.
5.- ¿QUÉ HACEMOS CON NUESTRA INVESTIGACIÓN?
En la etnografía profesional, el resultado final se suele plasmar en un texto escrito. Puede ser un informe, un peritaje o una memoria, pero por lo general es un artículo o libro académico, que se publica y distribuye en circuitos expertos. Pero hay muchas más posibilidades y la modalidad que elijáis depende de las razones por las que os em-
barcasteis en la minietnografía, de las propuestas que os hagan vuestros interlocutores en el campo o de las condiciones que os puso la persona que os la encargó. Puede ser también que cambiéis el formato previsto a medida que se desarrolla la investigación. Depende también mucho de las personas o públicos a los que queráis acceder. No es lo mismo buscar una audiencia académica que una juvenil.
A) Formatos abiertos.
Cualquier formato puede valer siempre que os sirva para expresar vuestro análisis de la forma lo más sofisticada y atractiva posible para la audiencia que os interesa. La minietnografía puede dar lugar, por ejemplo, a un proyecto de intervención ciudadana, a un álbum fotográfico, a un documental, a un corto, a un artículo periodístico de fondo,
a una novela o un cuento, a un guion, a un proyecto transmedia, a una obra de teatro, a una pieza musical (incluso una canción un rap), a una exposición o a una colección de moda, entre otros.