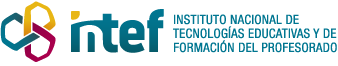Es sabido que el conocimiento científico representa un porcentaje muy pequeño de la producción total de conocimiento humano en el mundo. Éste se transmite principalmente a través de escuelas y universidades. Por mucho que defendamos y valoremos su papel crucial en el desarrollo de la humanidad, no podemos olvidar que es un tipo de conocimiento cerrado, excluyente y que se transmite de forma críptica, es decir no está al alcance de alguien que no pase por ese proceso académico.
Por otro lado tenemos el conocimiento tradicional, informal o popular que creemos está enormemente subestimado y, sin embargo, es el que aparece de forma natural en todas las sociedades del mundo.
Este otro tipo de conocimiento humano es libre, abierto, enseñado por imitación, desarrollado y mejorado a través de años, décadas o siglos de experimentación de prueba y error.
Trabajar con inteligencias colectivas es saber que en realidad ninguno de estos conocimientos existe de una manera pura, sino que todo conocimiento, y sobre todo hoy en día, es un conocimiento hibridado. Una mezcla de conocimientos científicos y populares en diferentes grados que potencian sus cualidades y disminuyen sus debilidades.
Las inteligencias colectivas como manifestaciones de la creatividad humana son fuente inagotable de inspiración y aprendizaje. Buscar, reconocer y trabajar con ellas se convierte en una herramienta de enseñanza para valorar, aprender y compartir el legado contemporáneo no estandarizado del mundo.
Para aprovechar mejor las inteligencias colectivas hemos aprendido del saber científico a inventar nuestro propio método para trabajar con ellas. Aquí os contamos los 5 pasos experienciales y experimentales de nuestro Método IC para sacar todo el jugo a estos ingenios allá donde te encuentres.
1.-Catálogo de archivo de inteligencias.
Elaborar un archivo con las inteligencias colectivas que vamos encontrando es imprescindible para llevar un orden de las mismas, poder visualizar y compartirlas de manera sencilla. Lo interesante será darles un formato de manera que se unifique de una misma manera la información que se vaya recopilando.
Este catálogo necesita de la recopilación de esa información sobre el terreno. Es decir, hay que caminar, pisar la calle y convertir los paseos por tu barrio o tu ciudad en un juego de exploración. También podrás encontrarlos en tu casa o en la de otros, cuando aprendas a distinguirlas lo cierto es que pueden aparecer en cualquier parte. Piensa que buscar y encontrar inteligencias es como coleccionar cromos o como cazar Pokemons.
¿Cómo reconocerlas? Las inteligencias colectivas, siendo tan diversas como la humanidad misma, tienen algunas características en común ya se encuentren en Madrid o en Kamchatka, en tu barrio o en el pueblo de tus abuelos, y que puedes aprender a reconocer. Estas características hablan de cómo personas normales desarrollan ingenios para enfrentarse a la realización de tareas en su día a día o de cómo se ponen de acuerdo entre ellas para intervenir en el espacio público buscando beneficios propios a la vez que comunitarios.
A continuación listamos y describimos con ejemplos para una mejor comprensión de estas cualidades o características comunes. Tengamos en cuenta que todas éstas características o conceptos que vamos a describir están relacionados y se encuentran, en mayor o menor medida, en toda inteligencia.
A) Reutilización.
El término está muy de moda en occidente por sus implicaciones ecologistas, sin embargo está en la base de todas las prácticas humanas desde el principio de los tiempos hasta la llegada de la economía de mercado, cuyo paradigma es la llamada “obsolescencia programada”.
Este ejemplo de reutilización “extrema” es una inteligencia encontrada en un pueblo llamado Palomino, en el caribe colombiano. Observamos que cuando los neumáticos de los coche se gastan aún pueden reutilizarse como suelas para elaborar un tipo de zapatillas locales, tipo alpargata de verano; pero que incluso cuando la vida de esta zapatilla llega a su fin, la flexibilidad del material con el que se había hecho la suela aún es útil para ser bisagra en una puerta de jardín.
B) Ensamblaje.
Característico de una natural economía de medios es crear nuevos objetos a partir de varios ensamblados entre sí, obteniendo así capacidades y características que por separado no tenían.
En este caso describimos un artilugio para pescar cangrejos que se encontró en Guinea Ecuatorial (África). Este dispositivo es el resultado de juntar varios objetos comunes que juntos de un modo determinado forman un mecanismo de trampa activada por el propio cangrejo cuando muerde el cebo.
C) Tuneo o customización.
La capacidad de un elemento para ser modificado según nuestro estilo propio o nuestras específicas necesidades es esencial para que puedan tener usos evolucionados y también, qué duda cabe, para que un usuario pueda distinguirse del resto aportando su personalidad al propio objeto.
En 1945, al finalizar la segunda guerra mundial, el ejército norteamericano se marchó del archipiélago de Filipinas dejando atrás, entre otras cosas, miles de Jeeps militares. A partir de ellos el pueblo filipino creó lo que pensamos fue el primer servicio de transporte público del país a base de customizar aquellos vehículos militares con ampliación de chasis, chapa y una estética propia. Se conocen como Jeepneys o Jeepknees (knees significa rodillas en inglés) por la disposición interior de sus pasajeros que al estar enfrentada provoca el choque de rodillas. Estos autobuses con aspecto de Jeep constituyen una tipología, es decir son esencialmente iguales en su aspecto general y funcionan de la misma manera, sin embargo no hay dos iguales, pues cada conductor customiza el bus que es de su propiedad según sus propios gustos y es capaz de implementar diferentes ornamentos o artilugios que ofrecen diferentes mejoras para pasajeros y conductor, algunos llegando incluso a instalar un karaoke para el entretenimiento durante los interminables atascos de las grandes ciudades.
D) Código Abierto.
El concepto se ha hecho popular al importarlo desde el campo de la Informática y se refiere al código de programación que existe detrás de cada software. Si este programa no es accesible a cualquier programador por que está protegido, se dice que tiene su código cerrado (Windows). Si, por el contrario, un programa se ha creado con la intención de que pueda ser modificado y mejorado por otros programadores (Linux), se dice que tiene su código abierto, en inglés “open source code”. Este concepto se ha ido aplicando a la creación de cualquier objeto físico, dependiendo de si se necesita un conocimiento restringido o no para entender cómo funciona y por tanto abriendo la posibilidad de que sea arreglado, modificado y, por supuesto, replicado por cualquier persona que tenga unas mínimas herramientas técnicas y conocimientos básicos. Es la diferencia entre una bicicleta y un ordenador Apple.
Y para poner un ejemplo de “código abierto” lo mejor es una bicicleta que encontramos en Montevideo (Uruguay) que utilizaba un reciclador de cartones para realizar su trabajo. Esta bici había sido modificada para transportar de manera más eficiente el cartón que normalmente al plegarse queda como un gran plano en forma cuadrangular. Las dimensiones que adquieren ciertas cajas al ser plegadas exigía un ancho especial en la zona de carga, para ello se modifica la estructura de la bicicleta añadiendo más chasis y dos nuevas ruedas. Esto ha sido posible porque la bicicleta es un objeto “transparente”, todo el mundo puede ver cómo funciona, qué mecanismos se accionan y cómo está fabricada, es decir, posee esa tecnología “Open source” o de código abierto que estamos comentando. Por tanto, con unos mínimos conocimientos de soldadura cualquiera sería capaz de hacerse una bicicleta a la medida de sus necesidades. Ya sea por trabajo o por diversión reivindicativa, hay miles de ejemplos documentados alrededor del mundo.
F) Transparencia histórica y social.
En las inteligencias colectivas que vamos recopilando —las soluciones no estandarizadas y los pactos sociales tácitos— se puede leer la historia de una ciudad o un país. Los objetos no estandarizados, las informalidades urbanas, los gremios auto-constituidos son evidencias de la situación geopolítica, económica y social del lugar donde se desarrollan.
Seúl es la capital de Corea del Sur. A partir de los años 90, tras los Juegos Olímpicos que acogieron, todo el país se embarcó en el desarrollismo y la ciudad se convirtió su principal motor económico. Esto, como ocurre tantas veces, provocó un desplazamiento masivo de la población que vivía en zonas rurales y con menos oportunidades hacia la capital del país como nunca antes se había visto. En tan solo 30 años, Seúl se convirtió en una megaciudad ultramoderna que tuvo que acoger a millones de personas que hasta hacía muy poco vivían fuertemente ligadas al campo y sus tradiciones ancestrales, personas que además habían vivido la guerra o la pobreza de la posguerra, con otro concepto de lo que significa la producción y consumo de bienes y sobre todo del de alimentos. Así, si paseas por Seúl hoy día, es muy común que a pocos metros de una gran torre de oficinas o un Starbucks encuentres parterres junto a las aceras donde se cultivan pimientos y berenjenas o acumulaciones de grandes vasijas de barro, donde se fermenta la col para producir el famoso y tradicional “kimchi”, apoyadas en muros que delimitan grandes urbanizaciones de viviendas. Esta situación es tan lógica para los habitantes, está tan interiorizada como parte del paisaje urbano, que a los habitantes locales les cuesta mucho entender el valor que tiene para buscadores de inteligencias colectivas ajenos a su sociedad. Esta hibridación entre el mundo rural y los rascacielos nos habla de la historia reciente de Corea del Sur, nos enseña que ambos mundos no son incompatibles como a priori pueda parecer, es más, creemos que una ciudad donde se cultiva, y que en cierta manera es capaz de producir sus propios alimentos, es una ciudad más ecológica y vivible. Otro dato interesante es que muchas veces, como en este caso, las inteligencias que encontramos están sustentadas por personas mayores que de alguna forma creativa mantienen y adaptan tradiciones en contextos modernos. La demanda es tal que el gobierno local ha transformado la isla Nodeulseom, inserta en el río principal de la ciudad, en una gran huerta comunitaria accesible para que los ciudadanos cosechen libre pero de manera regulada.
G) Hibridaciones.
Una de las situaciones más bonitas y esclarecedoras de inteligencias colectivas es cuando encontramos juntos en un solo ejemplo materiales y técnicas antiguas que necesariamente se han tenido que aliar con soluciones contemporáneas.
En los países iberoamericanos es muy común encontrar originales diseños de sillas cuyos diseñadores son anónimos, Un ejemplo muy famoso es la Silla Acapulco. Con una tecnología muy sencilla de técnicas de trenzado sobre unos hierros soldados se consiguen resultados sorprendentes. Pero estas sillas tienen una razón de existir lógica que proviene de la fusión de antiguas técnicas con la aparición de nuevos materiales producto de nuestra era globalizada. En este caso, tenemos la mecedoras diseñadas y producidas por Rogelio, cuya habilidad con el soldador, sumada a la cultura local de tejer cubiertas de casas utilizando hojas de palma y fusionada con la aparición en su entorno de un nuevo material muy accesible y barato, el fleje o zuncho de plástico que se usa a nivel global para cerrar las cajas que transportan bienes alrededor del mundo, dio lugar a la creación de estas coloridas mecedoras.
H) Inteligencias Inmateriales.
Una inteligencia también puede ser un pacto entre los habitantes de un lugar. Ese pacto es normalmente un acuerdo fuera de los cauces normalizados (contratos legales) en el que todas las partes colaboran para ganar algo. A veces esos pactos pueden producirse sin que siquiera las personas involucradas hayan hablado entre ellas, es decir, de manera tácita.
Puede que este tipo de inteligencia colectiva sea el más difícil de entender, para ello pondremos un par de ejemplos muy gráficos. El primero ocurre en nuestro país, concretamente en la ciudad de Valencia, y es una situación urbana relacionada con el uso del coche que siempre nos ha asombrado. Por estar en un territorio costero de deltas y albuferas la propia ciudad de Valencia resulta ser muy llana. Esta característica orográfica es intrínseca a la ciudad y de manera inconsciente sus habitantes la tienen interiorizada. Así, los conductores cuando no encuentran aparcamiento, han aprendido que pueden dejar su coche en doble -¡o incluso triple fila!- en calles y avenidas anchas, tapando sin miedo la salida de otros coches. Lo hacen con tranquilidad pero todos saben que para hacer esto se ha de respetar una norma o pacto no escrito: que nunca se ponga el freno de mano. Esto es posible porque en una ciudad tan llana el coche nunca echará a rodar cuesta abajo a pesar de no ponerlo. De esta manera, cuando alguien aparcado en la primera o segunda fila quiere salir lo único que ha de hacer es empujar con sus manos, unos metros más allá o más acá, los dos o tres coches que se lo impidan y así poder salir de una situación que en otra ciudad es impensable. Este pequeño inconveniente, ya sea empujar un coche ajeno que te impide salir o encontrarte tu coche unos metros desplazado respecto donde lo dejaste aparcado, resulta rentable pues sabes que en el fondo todo conductor sale beneficiado de encontrar más aparcamiento en lugares donde en otras circunstancias sería imposible. Esta práctica común y extendida en la ciudad obviamente no está escrita en ningún lado y nunca se pactó de manera explícita. Sin embargo, la gente la practica de manera natural, es una inteligencia urbana que probablemente está al margen de normativas municipales, pero que pone de manifiesto que las ciudades son entes vivos y que la ciudadanía puede alterarla de maneras imprevistas buscando un beneficio personal y colectivo a la vez.
El segundo ejemplo es este suelo de baldosas que encontramos un barrio comercial de Lima, Perú. Esta solución tiene ya muchos años y es un ejemplo de “crowdfunding” antes de que este concepto fuera inventado como la suma de muchas pequeñas aportaciones económicas para conseguir un fin.
Debido a la falta de atención del consistorio ante la problemática de los vecinos para transitar por unas calles de tierra que generaban permanente polvo en suspensión y se llenaban de barro y baches con las primeras lluvias, los vecinos idearon una manera de pagar el pavimentado y además los gastos de la comunidad. Hallaron la forma de grabar texto y dibujos sobre una baldosa estándar. Después hicieron una campaña para que la persona que lo deseara apadrinara una o varias baldosas, pudiendo escribir una conmemoración o dedicatoria e incluir iconos sobre las mismas.
La campaña fue un éxito y consiguió financiar un pavimento que solucionaba un problema y sobre el que además se pueden leer fechas que recuerdan bodas, bautizos y eventos importantes para la comunidad.
I)¿Cómo lo hago?
Una vez que sabes las características que definen una inteligencia es el momento de salir a las calles y recórrelas con ojo crítico. La información que recopiles en esta fase será la base utilizada para trabajar en los siguientes pasos. Cuando veas una inteligencia puedes proceder de la siguiente manera:
1. Haz una o tantas fotos como sean necesarias para que alguien que no esté allí contigo pudiera entenderla.
2. Si es posible, entabla conversación con las personas cercanas que creas que pueda darte más información sobre ella.
3. Descríbela con palabras. Sobre todo cómo funciona y para qué sirve. Pero también quiénes son los creadores/usuarios y por último por qué crees que existe.
4. Si encuentras la forma, siempre es bueno tener un video de su funcionamiento o como alternativa puedes hacer una secuencia de imágenes mientras es usada.
5. No te olvides de apuntar dónde la encontraste. Llevar un mapa para apuntar es ideal.
6. Selecciona el material audiovisual que realmente vas a usar para contar cada inteligencia.
7. Compón la información de una inteligencia en una ficha a modo de prueba. Esta ficha puede ser digital (por ejemplo un documento word) o analógica (sobre una libreta).
8. Cuando creas que lo tienes todo metido en esa ficha de prueba ya tendrás un “modelo” o ficha tipo para las siguientes. Solo tendrás que copiar la estructura de la ficha, la plantilla base, e introducir la información de cada inteligencia. Tendrás que ir repitiendo este paso hasta que tengas una ficha por cada inteligencia.
2.-Manuales.
Para transmitir mejor nuestros hallazgos a otras personas y sobre todo para entenderlos mejor nosotros mismos, será necesario traducir algunas inteligencias que encontremos a dibujos, esquemas o diagramas que expliquen cómo funcionan con la mayor exactitud posible. Esto se ha de hacer cuando la inteligencia tiene relevancia técnica u organizativa y necesita ser traducida a dibujos o esquemas de funcionamiento para su mejor comprensión.
Además hay otra razón igual de importante o más para realizar dibujos pormenorizados de ciertos hallazgos: mediante el traslado de una inteligencia a un dibujo la estaremos legitimando, es decir, le estamos dando el valor que creemos que tiene, “subiéndola de categoría”, por así decirlo, de cara a la sociedad al ponerla a la altura de otros objetos que sí se describen de forma técnica y pertenecen al mundo estandarizado o científico. Todos estos dibujos “técnicos” se han de concebir como parte de un manual de construcción que, como explicaremos, debería compartirse de manera libre.
Piensa, por ejemplo, cómo es un manual de instrucciones o cómo Ikea transmite mediante dibujos muy sencillos cómo montar sus muebles.
Una vez que la inteligencia está desgranada, y “su código queda abierto”, cualquiera podrá tomar los planos y reproducirla por su cuenta con exactitud e incluso añadir los cambios que necesite para mejorarlos o adaptarlos a sus necesidades. Esta fase es importante para poder continuar con las siguientes.
A) Como lo hago.
Tienes que poder transmitir lo que has encontrado y su interés a alguien. Para ello, mejor que las palabras son los dibujos, o los planos, como se denominan en el mundo profesional. Si no manejas un programa de ordenador específico para el diseño, lo que puedes hacer es dibujar sobre un cuaderno tu idea lo más clara y sencilla que puedas, intentando incluir medidas de las distintas partes y los detalles importantes. Después siempre podrás recurrir a un conocido, diseñador o arquitecto, que traslade tus dibujos a mano a uno técnico utilizando un programa de CAD.
Con todos los dibujos intenta componer un manual de instrucciones para su entendimiento, tendrás que añadir el texto descriptivo necesario y señalar las distintas partes de las que se componga para nombrarlas.
3.-Prototipado. Fabricar una pieza o diseñar una acción.
Como ya hemos explicado, una inteligencia es una mezcla de saberes, científicos o informales, que toman forma de objeto o acción. Y como el nuestro es un proyecto de práctica llega el momento que planteemos, con lo que sabemos, la construcción de un prototipo. Para ello puedes contar con la ayuda de compañeros y profesores, a veces, si el prototipo es complejo, deberás pedir colaboración a un experto que sepa manejar ciertas herramientas que pueden ser necesarias. Lo ideal también, si es posible, es contar con la colaboración de las personas de las que tomaste esas inteligencias. Hacer un prototipado es, al fin y al cabo, mezclar en un solo objeto varias inteligencias, evolucionarlas y adaptarlas a nuevas necesidades.
Este punto es quizá el más complicado de llevar a cabo pues es seguro que necesitarás ayuda y financiación para realizar un prototipo físico a tamaño real y que funcione. Sin embargo hay otras formas de realizar esta fase para que no necesites tantos recursos:
A) Haz un proyecto de prototipo.
Dibújalo y que forme parte del proyecto. Asegúrate de que el dibujo tenga medidas y explique bien el funcionamiento de la pieza que querrías construir. También puedes hacer una maqueta de cómo sería el prototipo real. Toda esta documentación te servirá para contar el proyecto a otras personas y sin duda será necesaria si al final puedes construirlo.
B) Diseña una acción urbana.
Como sabes, no todas las inteligencias son físicas, algunas son acuerdos entre personas o situaciones no planeadas que surgen de una oportunidad en la ciudad. Apóyate en las inercias que detectes en tu barrio para planear una situación que ponga de relieve los pactos que existen.
C) ¿Cómo lo hago?
De nuevo, lo más importante es poder explicar lo que tienes en mente. Describiendo todo con los planos necesarios. Si no sabes utilizar software de ordenador específico para el diseño, puede ser un buen momento para que te pongas a prueba y aprendas a manejar uno de estos programas. Internet está plagado de software gratuito y libre para dibujar con medidas. Una vez que tengas tus planos hecho podrás imprimirlos (mejor a escala) o guardarlos en formatos digitales populares como .jpg o .pdf.
4.-Red de personas (Human Network)
Las inteligencias colectivas no existirían sin las personas. Las personas, los colectivos y las sociedades que conforman todo conjunto o asentamiento humano crean y crearán inteligencias colectivas, pues está en su propia naturaleza. Es, por tanto, imprescindible dar crédito a las personas y comunidades donde las encontramos.
Estás personas son un repositorio vivo del porqué de cada invención que encontramos. Nos darán información valiosísima para entender cada inteligencia y el contexto sociocultural donde la encontramos. Cuando hables con varias personas empezarás a comprender de manera global cómo funciona y que, aunque no sea de manera explícita, conforman una red de conocimiento que hay que conocer primero para poder relatar después.
Muchas veces o daréis cuenta que estas personas, creadoras y perpetuadoras de inteligencias, no entienden por qué nos parece tan interesante su trabajo, ya sea por infravaloración de su propia cultura/conocimientos o por asimilarlo como algo evidente, que dan por hecho. Cuando nos interesamos por ellas y les explicamos por qué es importante su trabajo, por pequeño o anecdótico que parezca, empiezan a comprender desde otro punto de vista que lo que hacen es valioso y debe ser tenido en cuenta.
A) ¿Cómo lo hago?
Aunque suena complicado este punto es más sencillo de lo que parece. Se trata de dejar documentado (ya sea mediante foto, audio, video o dibujo) la persona o colectivo que está detrás de una inteligencia. Es importante que entables conversaciones y pidas permiso para retratar a cualquier persona. Normalmente la gente es muy abierta y son amables, si previamente te interesas por lo que hacen y charlas un rato antes de hacerles una foto. Explícales que lo que haces es una actividad de investigación sin ánimo de lucro y que es importante para el proyecto saber quién está detrás de eso que te parece tan interesante.
Estas fotografías (o cualquier material audiovisual generado) deben formar parte de tu archivo e ir asociado a su inteligencia correspondiente. De nuevo existen varias formas de guardarlo y compartirlo, ya sea en tu PC o en la nube asociado a alguna cuenta tipo google drive, dropbox, etc.
5.-Mapeo
Un mapeo o proceso de mapear, es más que elaborar un simple mapa, es la elaboración de un documento “crítico” sobre un plano. Hay muchas formas de “mapear”, dependiendo de la disciplina que estemos tratando, pero en nuestro caso el mapeo permitirá distribuir sobre una planimetría, a veces esquemática a veces profusa, una serie de elementos, personas, situaciones, actividades que tienen características en común, y que son objeto de un estudio. Con ello se estudia su distribución y la posible interrelación entre ellas o con la sociedad.
Este quinto punto está muy relacionada con el primero, Catálogo o Archivo de Inteligencias, pues el propio ejercicio de mapear nos da orden e información al distribuir todo nuestro catálogo de Inteligencias sobre un mapa.
A) ¿Cómo lo hago?
Para hacer un mapeo, es decir, para situar las inteligencias que vayas encontrando sobre un mapa con la información que consideres relevante, puedes utilizar herramientas analógicas o digitales.
Las herramientas analógicas serían tan sencillas como dibujar tu propio mapa valiéndote de una libreta. No te preocupes si tienes que cortar y unir varias hojas para crear el mapa que necesitas, un documento de trabajo es más bello cuanto más uso se aprecia que tiene. Otra opción es buscar el típico mapa ya hecho de papel doblado (como el que usan los turistas o los que regalan en algunas tiendas); en ellos suele haber impreso un dibujo o ilustración de la ciudad o de una zona concreta. Nuestra recomendación es que utilices esos mapas como documento de trabajo, como un lienzo, donde anotar información relevante y situar las inteligencias, por ejemplo, con típicas pegatinas circulares de colores que encontrarás en cualquier papelería. Todo debe quedar explicado en una leyenda que fácilmente podrás crear sobre un folio en blanco pegado sobre el propio plano.
Las herramientas digitales disponibles para hacer este mapeado, aunque menos expresivas, probablemente te resulten más cómodas. Existen hoy en día muchas aplicaciones de móvil gratuitas para crear y guardar mapas, pero quizás la más conocida es “Mis mapas” de Google. Con esta herramienta puedes crear tus propios mapas y compartirlos, situando sobre él tantas “chinchetas” como quieras, cada una con su icono y su color e incluso puedes subir videos e imágenes a la descripción de cada “chincheta”. Es sin duda una herramienta práctica para situar inteligencias y relacionarlas, sabiendo que siempre tendrás disponible la información para actualizarla y compartirla inmediatamente con tus compañeros y con todo el planeta si así lo deseas.